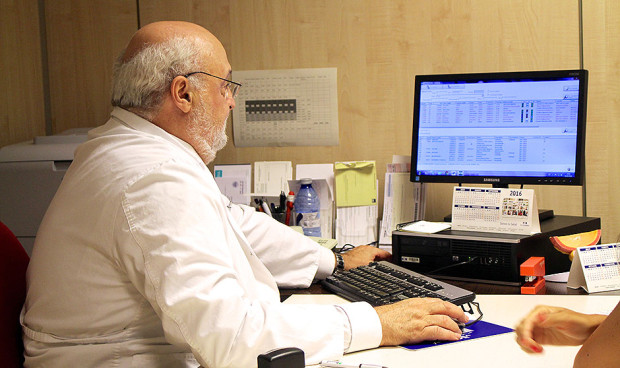Imagen de archivo de un médico pasando consulta.
El
anteproyecto de Estatuto Marco que el
Ministerio de Sanidad negocia con los sindicatos ha suscitado el rechazo de determinados círculos médicos, que han rescatado la reivindicación de aprobar un
marco regulador específico para la profesión facultativa. Aunque ahora parece quimérico, lo cierto es que España ya contó con una norma de esa índole. El llamado
Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social estuvo en vigor durante casi 40 años, entre diciembre de 1966 y diciembre de 2003, cuando se aprobó el actual Estatuto Marco.
Tras el
estatuto médico, que tenía categoría de Decreto, se aprobaron el estatuto del personal no sanitario, en 1971, y el estatuto del
personal sanitario no facultativo, en 1973, ambos mediante sendas órdenes del Ministerio de Trabajo. De ahí deriva la expresión “personal estatutario” para hacer referencia a los profesionales de la sanidad. La entrada vigor del Estatuto Marco de 2003 supuso la derogación de esos tres marcos normativos y de las disposiciones posteriores que los modificaron, complementaron o desarrollaron.
Jornada de trabajo facultativa
En el caso del estatuto del personal médico, el decreto definía las funciones atribuidas a cinco clases de facultativos: el general, el pediatra, el del
Servicio de Urgencias, el especialista y el ayudante. A los dos primeros les correspondía “la asistencia médica, ambulatoria y domiciliarias” de las personas “protegidas por la Seguridad Social” a partir de los siete años, en el caso de los médicos generales, y hasta esa edad, en el de los pediatras. En cuanto al tiempo de trabajo, únicamente se indicaba que tenían que permanecer en su consulta “durante el horario establecido al efecto”.
En ningún momento se hacía alusión a
tiempo máximo de trabajo a la semana. Eso llegaría más tarde, en 1971, a través de un decreto en el que se estableció una dedicación máxima de 36 horas semanales, que se elevaba a las 42 horas si a las funciones ordinarias se sumaban labores docentes o de
investigación.
En el estatuto original tampoco se mencionaba nada sobre jornadas complementarias o
guardias, salvo que los médicos de los Servicios de Urgencias debían de trabajar en turnos de guardia y cumplimentar “las instrucciones que se deriven de las disposiciones reguladoras del Servicio de Urgencias”.
La normativización de las guardias para todo el personal médico se fijó en un Real Decreto de 1977, que reguló no sólo los turnos de guardia, sino también los de “localización”, entendidos como “el
horario complementario que exceda de la jornada normal de trabajo de los facultativos de los Servicios jerarquizados”.
No se fijaba, sin embargo, un límite de dedicación máxima a la semana añadiendo estos turnos -en el Estatuto Marco vigente se habla de una duración máxima de 48 horas-, ni tampoco un tiempo de
descanso obligatorio entre jornadas de trabajo o turnos, aunque sí se dictó que las remuneraciones por dichos turnos las determinaría el entonces Ministerio de Sanidad y Seguridad Social “mediante la aplicación de módulos por turnos-horarios”.
En cuanto a los
médicos especialistas, sus funciones, según el estatuto médico de 1966, consistían en prestar asistencia mediante “las técnicas exploratorias y quirúrgicas […] habituales de la especialidad”, y siempre “a requerimiento del médico general, pediatra-puericultor o de otro especialista”.
Remuneraciones del personal médico
El estatuto del personal médico distinguía entre cinco sistemas de
remuneración básica: por cantidad fija de cada paciente asignado al médico, por sueldo, por “cantidades fijas y periódicas” para “el personal adscrito a determinados servicios jerarquizados”, por cantidades calculadas en base a un baremo y según el número y la clase de intervenciones realizadas o procesos clínicos asistidos, y por “acto médico” según una tarifa.
Se establecía la posibilidad de cobrar sólo por una de estas vías o por varias, sin restricciones. La responsabilidad de determinar el sistema y la cuantía de las retribuciones se le otorgaba al Ministerio de Trabajo, aunque siempre en base a la propuesta del Instituto Nacional de Previsión, que, a su vez, estaba obligado a tener en cuenta la recomendación de la
Comisión Especial para la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social.
Entre los artículos 31 y 37 se enumeraban los
complementos retributivos, sustituidos en 2003 por los de destino, específico, productividad, atención continuada y de carrera profesional. En primer lugar, se fijaba un plus para los médicos generales y especialistas en Pediatría por atender urgencias, normalmente “un porcentaje del coeficiente asignado a cada uno de ellos por titular del derecho a la prestación de la asistencia sanitaria”. Si esa asistencia de emergencia la prestaban en poblaciones que no contaran con ayudantes técnicos sanitarios, percibían los emolumentos que les hubieran correspondido a estos.
Por hacer sustituciones por vacaciones o bajas, la retribución era la misma que le correspondería al facultativo reemplazado. También se fijaba una
retribución complementaria por desplazamiento a una ciudad distinta a la de la residencia del médico. Por otro lado, se indicaba que el personal sanitario “percibirá una retribución complementaria por la asistencia de los titulares del derecho y, en su caso, de sus beneficiarios, cuando por razones de trabajo, vacación anual reglamentaria o prescripción facultativa sean autorizados por la Inspección de Servicios Sanitarios a desplazarse a otra localidad distinta de su residencia habitual”. Destacaban, aparte, indemnizaciones por gasto de materiales y una remuneración por accidente de trabajo.
En cuanto a las
pagas extraordinarias, ya entonces eran dos, a percibir el 18 de julio y en navidad, y se correspondían con la remuneración media mensual de los seis meses anteriores en cada caso. En el actual Estatuto Marco se indica que los importes de las extras serán, “como mínimo, de una mensualidad del sueldo y trienios, al que se añadirá la catorceava parte del importe anual del complemento de destino”.
Jubilación forzosa en sanidad
Cabe resaltar también el hecho de que la edad de
jubilación forzosa para los médicos se fijó en 1966 a los 70 años, aunque podía adelantarse “por causa de incapacidad psicofísica para el desempeño de su función, acreditada en el oportuno expediente”. Llama la atención que, entonces, se podía empezar a percibir la pensión de vejez a partir de los 65 años, según la
Ley de Seguridad Social que entró en vigor tres años antes del estatuto médico, en diciembre de 1963.
Actualmente, la jubilación es forzosa para todo el
personal estatutario precisamente a los 65 años, aunque cabe la posibilidad de prologar el servicio activo “voluntariamente” hasta los 70, “siempre que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento” y que lo autorice “el servicio de salud correspondiente, en función de las necesidades de la organización articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos”.
Incompatibilidades entre cargos y puestos
El estatuto del facultativo recogía varios casos de
incompatibilidades entre funciones. El hecho de ser nombrado para ejercer un
cargo político o de confianza “de carácter no permanente” implicaba una excedencia forzosa.
Por otro lado, la excedencia especial en activo era obligatoria para todo
personal sanitario con plaza en propiedad que fuera nombrado para ejercer un “cargo directivo no asistencial de la Seguridad Social”, siempre que ejercer ambas funciones fuera incompatible. Tampoco se permitía ocupar de forma simultanea más de una plaza “de cualquier orden” dentro de la Seguridad Social.
¿Por qué se decidió unificar el marco regulador de los estatutarios?
En la exposición de motivos del actual Estatuto Marco se explica que, tras la promulgación de la
Constitución Española, tanto el personal funcionario como el laboral vieron actualizados sus respectivos regímenes jurídicos, algo que, 25 años después de que las Cortes aprobaran la Carta Magna, aún no había sucedido con los estatutarios, cuyo marco regulador, más allá de “determinadas modificaciones normativas puntuales”, estaba “en gran parte determinado por estatutos preconstitucionales”.
“Resulta, pues, necesario actualizar y adaptar el régimen jurídico de este personal, tanto en lo que se refiere al modelo del Estado Autonómico como en lo relativo al concepto y alcance actual de la asistencia sanitaria”, se explica en la norma vigente, que deroga el régimen estatutario formado por los tres estatutos de personal -médico, no facultativo y no sanitario-, para sustituirlo por el “marco básico” del propio Estatuto Marco “y por las disposiciones que, en el ámbito de cada
Administración pública, desarrollen tal marco básico y general”.
“Tales condiciones generales deben asegurar un régimen común, aplicable con carácter general a los diferentes centros y establecimientos sanitarios, con el fin de garantizar el funcionamiento armónico y homogéneo de todos los
servicios de salud”, reza el texto normativo.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.